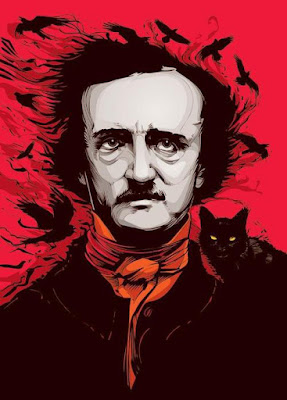Muchos artistas aman tanto lo que hacen que olvidan sus quehaceres. Luego, cuando despiertan de sus sueños en vigilia, deben realizar montones de tareas apurados, abstraídos, pensando en el momento en el que podrán regresar al lápiz y al papel, al cincel y a la escultura, o a su querido instrumento musical.
A algunos, sus amigos y familiares los llaman “excéntricos”, a otros los llaman “bohemios”, y hay algunos personajes a los que el simple “loco” los describe a la perfección. Pero existen ciertos artistas, pocos entre millones, cuyas vidas sociales han sido absorbidas por completo, y cuyas alienadas personalidades van más allá de los apodos y las cuestiones anecdóticas. Son aquellos que, mientras sus mundos se derrumban, miran a los demás con ojos extraviados, con ojos que parecen vacíos por no reflejar la profundidad que esconden en el interior. Nikolai Kolmogorov era esa clase de artista.
* ASTAROTH *
Ivana había terminado de cenar desde hacía varios minutos cuando su marido por fin bajó al comedor. El plato estaba frío, pero Nikolai no pronunció palabra al respecto. Comenzó a devorar sin siquiera tomarse un momento para saborear la comida, sin siquiera saber qué era lo que estaba comiendo.
―¿Cuándo arreglaremos el techo? ―preguntó Ivana.
Su esposo no contestó. Quería terminar el plato para regresar al altillo a seguir pintando. De hecho, mientras masticaba, seguía realizando trazos en el aire con el tenedor.
Afuera diluviaba, y las viejas tejas negras filtraban el agua que pudría la madera. Ivana debía poner ollas en el suelo por toda la casa para combatir a las goteras, pero éstas pronto se llenaban y comenzaban a salpicar el suelo y las paredes.
Nikolai terminó de cenar y entonces, mientras se limpiaba con la servilleta, contestó a la pregunta que le había hecho su mujer varios minutos atrás:
―No tengo tiempo ni dinero para arreglar el techo ahora ―dijo―. Debo terminar una pintura para la exposición. He estado trabajando en una nueva técnica. Tendré mucho éxito; pronto solucionaremos el problema de las goteras.
Ivana sonrió, confiaba en su marido; necesitaba hacerlo. Ella aún veía en él al joven talentoso del que se había enamorado, aunque Nikolai distaba mucho de verse como aquel muchacho encantador.
El artista se había convertido en un hombre desgarbado y el cabello se le había llenado de canas, andaba siempre con la mirada perdida y las manos le temblaban a causa de sus nervios e insomnio. Pero a pesar de todo, aquellas manos envejecidas seguían pintando los preciosos paisajes que tanto respeto le otorgaron en la comunidad artística.
Nikolai había logrado vivir de sus pinturas, pero él quería más. Deseaba alcanzar la fama mundial, deseaba surgir de lo que él consideraba mediocridad, y un día decidió tomar un camino diferente. Abandonó su zona de confort y comenzó a pintar lo que lo apasionaba de verdad en lugar de hacer lo que a la gente le gustaba. Así fue como se alejó de los paisajes impresionistas de cielos despejados para sumirse en escenarios mucho más oscuros. Sus obras se volvieron agresivas y hasta demoníacas, pero tenían mucho más de él que las anteriores.
Al principio, él y su mujer conversaban mucho sobre arte, pues de jóvenes habían sido compañeros en la academia, pero cuando él decidió cambiar de estilo, dejó de mostrarle su trabajo y pedirle su opinión. Al final casi no tenían contacto; él se pasaba la noche en el altillo pintando y se acostaba luego de que ella se levantara.
En las comidas siempre sucedía lo mismo: Nikolai parecía un fantasma sumergido en plataformas de pensamientos vacíos, y no había comentario que Ivana pudiera hacer para despertarlo de su trance:
―Preparé un pastel de chocolate ―dijo ella―, ¿quieres una porción?
―Sí ―dijo él sin mirarla.
Luego se paró y le dio una árida indicación:
―Sube y déjalo junto a la puerta. Voy a seguir trabajando.
El artista volvió a recluirse en el altillo. Minutos más tarde su esposa subió las escaleras con una porción de pastel cortada de manera impecable. La mujer entró con rostro alegre, pero su gestó se transformó apenas abrió la puerta.
―¡Te pedí que dejaras el plato junto a la puerta! ―dijo él― Sabes bien que no me gusta que vean mis obras antes de que estén terminadas.
Ivana apartó la mirada, pero ese instante en que miró la pintura fue suficiente para que se le grabara en la retina.
Se trataba del retrato de un demonio de alas corroídas, sonrisa socarrona y mirada lasciva, rodeado por bestias a las que acariciaba con sus garras desproporcionadas. Aquella pérfida deidad era nada menos que Astaroth, “el gran duque del infierno”.
―Perdón ―dijo ella―. De todos modos no vi nada. Aquí tienes el pastel.
La mujer se estaba por ir cuando se frenó para decirle una última frase con intenciones de arreglar la situación:
―Ya no volveré a molestarlo, señor gruñón.
Ivana se quedó en la puerta esperando una disculpa por parte de su esposo; esperó algo, una sonrisa, un guiño, un gesto cualquiera que le indicase que todo estaba bien, pero él siguió pintando sin respiro.
Dos semanas después el artífice había terminado su preciado Astaroth, y lo envió junto con otras nueve obras para la exhibición. Las demás telas eran de paisajes aterradores coronados por cielos nublados. Estaban muy bien pintadas, pero ninguna era comparable a la del demonio.
El día llegó y el pintor se dirigió a la exposición acompañado por su esposa. A pesar de tener la misma edad, Ivana parecía diez años menor que él. El esfuerzo por terminar la pintura a tiempo había hecho estragos en el aspecto de Nikolai, pero él sentía que todo había valido la pena. La obra hacía ver a las otras que presentó en aquella oportunidad como unos tristes intentos fallidos.
 La exposición se realizó en la Galería Nacional de Arte, y el lugar fue preparado como nunca para la velada. Las columnas jónicas de mármol estaban adornadas con luces doradas y plateadas. Diversos banderines colgaban con los nombres de los artistas y de las creaciones más famosas que se verían allí. Gente de toda clase asistió, tanto expertos críticos de arte como inconformistas que deseaban ver una exposición de vanguardia que los distrajera de la monotonía.
La exposición se realizó en la Galería Nacional de Arte, y el lugar fue preparado como nunca para la velada. Las columnas jónicas de mármol estaban adornadas con luces doradas y plateadas. Diversos banderines colgaban con los nombres de los artistas y de las creaciones más famosas que se verían allí. Gente de toda clase asistió, tanto expertos críticos de arte como inconformistas que deseaban ver una exposición de vanguardia que los distrajera de la monotonía.
Las alfombras negras fueron lavadas para la ocasión, quedando como nuevas, contrastando más aún con las paredes color marfil. Había pedestales en cada esquina, arreglados con rosas blancas, y no había una lámpara faltante en las arañas de cristal que colgaban de los techos hemisféricos.
Montones de pintores y escultores formaron parte del evento. Era la oportunidad de ver cientos de obras de primer nivel, todo en un día.
Nikolai no era de los más conocidos de la larga lista de artistas presentes, pero sentía que iba a salir del anonimato de la garra de Astaroth, su demonio de batalla. Y así fue; rodeado de paisajes impresionistas, “el gran duque del infierno” brilló en el centro de la pared. Estaba pintado con colores vivos, pero aun así tenía algo que lo hacía ver como si fuese de una antigüedad insondable. Las luces se reflejaban en la tela de manera caprichosa, como si ciertas sombras del dibujo no pudiesen ser iluminadas.
―Es obsceno pero encantador ―dijo una señora obesa de tapado blanco.
―Jamás vi nada igual ―dijo un anciano de galera―, es como si me mirara al centro del alma y me quemara desde adentro.
La grotesca entidad los invitaba a sucumbir ante la lujuria y la pereza; una oferta para ilusos que pretenden obtenerlo todo sin esfuerzo alguno, una oferta para condenarlos a un destino catastrófico que estará firmado en sangre desde el principio.
A nadie le fue indiferente la obra de Nikolai Kolmogorov, mucho menos a los críticos. Al día siguiente, todas las notas de diario y televisión que hablaron de la exposición, mencionaron al artista y a su demoníaca pintura.
Luego de la exhibición, Nikolai comenzó a recibir numerosas ofertas de trabajo. Su teléfono, que parecía haber estado desconectado durante meses, había vuelto a cortar el silencio que tanto incomodaba a Ivana. Varias personas llamaron interesadas en comprar su famoso Astaroth, hasta que le vendió la pintura a un músico llamado Roger Blatt, baterista de una banda de blues.
Días más tarde, Roger Blatt salió en las noticias cuando fue encontrado muerto en su hogar. Nadie mencionó al cuadro que había comprado, pero en una fotografía publicada en un periódico se lo podía ver hecho añicos. Los forenses encontraron grandes cantidades de droga y alcohol en la sangre del baterista, y todo a su alrededor parecía indicar que allí se había llevado a cabo un ritual y una orgía, pero no lograron determinar la causa de su muerte.
** EL WINGAKAW **
Faltaban dos meses para la exposición en el Museo del Parc du Prince, y Nikolai recibió una invitación especial. Fue nada menos que el director del lugar quien lo llamó para convocarlo. El hombre aprovechó la ocasión para felicitarlo por las telas que publicó en la Galería Nacional de Arte, y hasta le confesó que, desde que vio el retrato del demonio, volvió a verlo varias veces en sus sueños. Le dijo que le otorgaría un salón entero del museo para que expusiera sus lienzos, y antes de despedirse le pidió que llevara, si era posible, alguna obra del mismo estilo que la de Astaroth.
―Estoy pintado un cuadro sobre un demonio del bosque ―dijo Nikolai―. Es mejor que todos mis cuadros anteriores. Se llama “El Wingakaw”.
El director quiso seguir con la conversación, pero el pintor ya había colgado el teléfono para regresar al altillo.
El nuevo cuadro era sobre un monstruo al que le salían numerosos tentáculos de la espalda. Tenía varias hileras de colmillos filosos como espadas, y una lengua bífida que daba la sensación de que se estaba sacudiendo. Junto a la entidad había unos nativos rezándole, pero él no parecía oír sus plegarias, pues los asesinaba mientras hacía arder su aldea en llamas.
Nikolai terminó el retrato del segundo demonio y la contempló con una sonrisa que, si no fuera porque la suya tenía solo una hilera de dientes, habría sido igual a la del Wingakaw.
La noche de la exhibición llegó y miles de personas se congregaron en Parc du Prince esperando la apertura del museo. Entre la muchedumbre estaba Nikolai, deseoso de sorprender a todos con su nuevo cuadro. Ivana estaba junto a él, orgullosa de su esposo, pero el pintor había envejecido tanto que todo aquel que los veía juntos asumía que se trataba de su hija.
Las luces del parque se encendieron poco a poco. Rayos de caminos concéntricos bordeados por faros de hierro iluminaron el lugar con sus esferas de vidrio. Parecía que se trataba de un día soleado.
 Las señoras comenzaron a impacientarse; algunas debido a las creaciones que verían en la exposición, otras porque estaban ansiosas por mostrar sus vestidos ajustados y peinados de peluquería. Los hombres también se pusieron nerviosos; algunos debido a que se encontrarían con impresionantes creaciones jamás vistas, otros porque sabían que pronto llegaría el momento de impresionar con sus supuestos conocimientos de arte a las señoras de vestidos ajustados y peinados de peluquería.
Las señoras comenzaron a impacientarse; algunas debido a las creaciones que verían en la exposición, otras porque estaban ansiosas por mostrar sus vestidos ajustados y peinados de peluquería. Los hombres también se pusieron nerviosos; algunos debido a que se encontrarían con impresionantes creaciones jamás vistas, otros porque sabían que pronto llegaría el momento de impresionar con sus supuestos conocimientos de arte a las señoras de vestidos ajustados y peinados de peluquería.
El museo, que solía estar descuidado durante la semana, cobró vida para aquella ocasión especial. En la entrada colocaron una alfombra roja que ascendía por las escaleras de mármol. Los pisos de granito estaban relucientes, y las molduras de las paredes habían sido limpiadas a mano sin olvidar detalle.
El público quedó fascinado por las obras allí exhibidas. Una pintura que llamó mucho la atención fue la de un pintor que se había suicidado luego de terminarla, o mejor dicho, la pintura en sí era una mancha de sangre que había dejado tras darse un disparo en la cabeza. Dentro de las esculturas, la más visitada fue “Diario de un mimo”, una obra de un hombre que se corta su propia lengua, convirtiéndose así en el mimo perfecto. Fueron muchas las creaciones de vanguardia que sorprendieron en aquella velada, pero ninguna fue comparable al retrato del demonio del bosque: “El Wingakaw”.
Las llamas en el lienzo se reflejaban en las pupilas de quienes las contemplaban, los llantos de los nativos kiokees eran desgarradores, y el demonio en el centro no hacía otra cosa que mofarse de la fe y las religiones.
Durante la exposición, algunos artistas fueron subiendo a un estrado para hablar sobre sus obras, y el más aclamado fue Nikolai Kolmogorov.
Todos querían saber el significado de su cuadro, aunque en el fondo de sus seres ya tenían la respuesta. Cuando llegó su turno de hablar frente al público, fue ovacionado.
El canoso autor tomó el micrófono. Casi no se lo veía desde atrás del estrado debido a que estaba encorvado y ni siquiera alzó la vista para mirar a la audiencia, solo se limitó a decir su discurso de mala manera:
―Los nativos kiokees de América del norte creen en un dios llamado “El Wingakaw”. Él es un ser superior a los hombres y por lo tanto no podemos comprender su manera de actuar. En la pintura hice a los kiokees rezándole mientras él los devora. Muchos no entienden por qué le rezan a un dios que luego los mata. Sucede que los dioses no están para cuidarnos, los dioses no se interesan por nosotros. Ellos nos matan y nos dejan vivir del mismo modo en que nosotros matamos o dejamos vivir a una hormiga. Esto no los convierte en malos. Aquellos que creen en un dios justo y generoso no se dan cuenta de que dejarnos solos es mejor que protegernos, pues somos entonces nosotros mismos los dueños de nuestras acciones y de nuestros destinos. Es por eso que, al igual que los kiokees, yo creo en el Wingakaw.
Nikolai dejó el micrófono y se retiró sin despedirse ante el silencio de todos los presentes.
Pocos días después, en una subasta, la obra fue comprada por un excéntrico magnate. Dos semanas más tarde, aquel millonario viajó a América del norte sin explicar el motivo, y nadie volvió a saber de él.
*** AZAZEL ***
La fama de Nikolai había crecido, pero él sentía que aquello era solo el principio. Luego de la venta de “El Wingakaw”, comenzó un nuevo cuadro:
―Esta será mi obra maestra, Ivana ―le dijo una mañana a su mujer.
Ella apenas pudo reconocer a su marido tras esos ojos penetrantes, rojizos, llenos de una ambición insana.
―¿Mejor que El Winkaman? ―preguntó ella.
―Se llama “El Wingakaw”; y sí, será mucho mejor. Cuando lo exponga seré famoso; seré el artista del óleo más famoso de estos tiempos.
Ivana pensó durante unos segundos y luego se animó a decir algo que deseaba expresar desde la exhibición.
―Algo que no entendí sobre esa pintura es si los nativos que lo adoran saben que no son correspondidos por él.
Nikolai no respondió. Al menos no lo hizo con palabras. Solo la miró a los ojos, y aquella fue la conversación más sincera que tuvieron en largo tiempo. Fue un momento en el que ambos se conectaron, no desde el amor, sino desde la sinceridad. Una mirada en la que no había nada que decir respecto al cariño de ella y la indiferencia de él, una mirada con la que cada uno admitió el lugar que le tocó vivir en aquella relación de a dos, mal llamada “pareja”.
Luego del desayuno Nikolai salió a comprar pinturas y pinceles, dejando a su mujer sola en la casa. Mientras él estaba afuera, ella comenzó a escuchar unos ruidos provenientes de arriba. Subió las escaleras y supo que algo estaba sucediendo en el altillo. A su esposo no le gustaba que ella subiera, pues la costumbre de no mostrar una obra hasta que no esté terminada permanecía firme en él, pero los ruidos no cesaron y la curiosidad de la mujer superó el miedo a las represalias.
 Al abrir la puerta el estado del lugar la sorprendió. No parecía ser solo una cuestión física, era como si un alma siniestra estuviera posesionándose del altillo. La humedad impregnada en las paredes parecía dibujar hórridas figuras que gritaban de dolor, y unas sombras que se retorcían en el suelo comenzaron a acercarse a las piernas de Ivana. Ella dio unos pasos hacia atrás asustada, haciendo rechinar las viejas maderas.
Al abrir la puerta el estado del lugar la sorprendió. No parecía ser solo una cuestión física, era como si un alma siniestra estuviera posesionándose del altillo. La humedad impregnada en las paredes parecía dibujar hórridas figuras que gritaban de dolor, y unas sombras que se retorcían en el suelo comenzaron a acercarse a las piernas de Ivana. Ella dio unos pasos hacia atrás asustada, haciendo rechinar las viejas maderas.
De pronto escuchó un ruido como los que la habían hecho subir; era la ventana que golpeaba a causa del viento. La cerró, y al mirar de nuevo el suelo y las paredes, las sombras no le parecieron tan malignas.
Estaba a punto de salir de allí cuando se dio la vuelta. El enorme cuadro cubierto por una tela negra parecía respirar debajo. Era como si la estuviese llamando, susurrándole que una mirada rápida no le haría daño a nadie. Ivana se acercó y removió la tela para ver la última creación de su marido; aquella creación que lo convertiría en el artista del óleo más famoso de sus tiempos.
Al ver la tela supo que las promesas de Nikolai eran ciertas. La obra era superior a las demás; estaba lograda en un modo que ella jamás había visto.
Se trataba de un demonio de piel blanca, cabello negro y lacio, y unas enormes alas retráctiles. Lo que más la impresionó fue su rostro. Tenía una sonrisa leve, nariz aguileña y unos ojos amarillos que parecían leerle el alma como un libro abierto. Fue tan fuerte la sensación que le causó, que la mujer tuvo que apartar la vista.
Pronto Ivana se volvió a sentir obligada a mirar la pintura, y se enfocó en los cuernos de la deidad. Eran espiralados, color hueso; un ornamento que, aunque de un modo vil, se veían muy sofisticados. La mujer luego miró el fondo de la obra, que no era menos terrible que el demonio. Se trataba de un infierno rojizo de suelo resquebrajado, con lava que brotaba a la superficie. Era un escenario desolador, lleno de almas arrastrándose suplicantes, prisioneras de sus deseos y obsesiones.
El cielo violáceo pintado en el lienzo parecía de otro mundo, y luego de mirar la obra por un tiempo comenzó a sentir que los colores cambiaban con el ritmo del viento.
En ese momento escuchó el ruido de la puerta; su marido había vuelto. Salió entonces del trance en el que la había apresado la pintura y volvió a taparla con la tela negra. La mujer bajó del altillo procurando no hacer ruido en las escaleras para que Nikolai no supiera de su intromisión.
El matrimonio se cruzó en la cocina, y él le lanzó una mirada amenazadora. Ivana tragó saliva creyendo que tendría que dar explicaciones por haberse entrometido en sus asuntos, pero Nikolai enseguida subió en silencio con las pinturas y pinceles que había ido a comprar.
Al día siguiente Ivana estaba más tranquila, y se atrevió a contarle a su esposo lo ocurrido.
―Mi amor ―dijo ella―, sé que no te gusta que suba al altillo a ver tu trabajo antes de que esté terminado, pero ayer subí y vi tu último cuadro.
El hombre abrió los ojos, y sus manos comenzaron a temblar más que de costumbre. Parecía estar a punto de gritarle por lo que había hecho, pero de algún modo logró controlar su cólera:
―Está bien ―dijo―. Ya pasó. Dime al menos qué te pareció la pintura.
―Es… diferente. Es en verdad diferente a todo lo que he visto. Ese demonio que has pintado esta vez parece estar a punto de despegarse del óleo. Estás logrando algo que nadie podría realizar. ¿Cómo se llama el cuadro?
Nikolai sonrió en modo mefistofélico; orgulloso de su última obra.
―Se llama Azazel, “el devorador de almas”. Su poder es el de cambiar de forma a gusto y ocupar el lugar de los humanos. El de la pintura es su aspecto original, es así como se ve cuando se encuentra en el inframundo, pero cuando viene a la tierra es imposible de reconocer. Azazel podría estar enfrente de ti y no lo notarías.
Ivana deseó no haber preguntado nada. Siguió comiendo, pero no pudo terminar siquiera la mitad del plato.
Esa noche fue a acostarse sola, al igual que lo había hecho todas las noches durante los últimos meses. Se quedó despierta hasta tarde mirando el techo de la habitación, escuchando los ruidos de la tormenta y pensando en la horrorosa obra que estaba terminando de pintar su marido. Pensaba también en cómo las paredes y el suelo se seguían descomponiendo, ya fuese por la humedad o por el insidioso espíritu que habitaba el altillo.
En un momento logró quedarse dormida, pero a los pocos minutos un ruido la despertó. Fue como una explosión que hizo temblar la casa hasta los cimientos. La mujer se levantó de la cama y subió las escaleras corriendo:
―¡Nikolai! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Nikolai!
No hubo respuesta de su esposo.
Al abrir la puerta no lo encontró, y vio que en el lugar en donde antes estaba la ventana había un agujero. No solo faltaba la ventana; ni siquiera estaba el marco. Solo quedaba un gran hueco por el que parecía haber atravesado una enorme criatura.
La mujer se asomó para mirar hacia afuera, pero en la oscuridad de la noche no pudo ver más que la lluvia en un fondo negro.
Miró entonces hacia atrás, y allí estaba el cuadro que tanto la había asustado el día anterior. La obra de Azazel estaba terminada y era en verdad superior a todas las que había hecho su esposo. Solo le faltaba una cosa: El demonio. En aquel escenario desolador, lleno de almas arrastrándose suplicantes, no era Azazel quien estaba retratado, sino su propio creador: Nikolai.